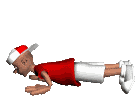INFECCION VIAS URINARIAS
INFECCION VIAS URINARIAS.
- Infección vías urinarias (definición).
- Infección vias urinarias en niños.
- Guia de manejo en niños con (IVU).
- Insuficiencia renal.
- Insuficiencia renal aguda.
- Insuficiencia renal crónica.
- Litíasis renal.
- Glomerulonefritis.
- Glomerulonefritis aguda y crónica.
- Pielonefritis.
- Cistitis.
- Causas de cistitis.
- Cistitis intersticial o crónica.
- Cistitis en el embarazo.
- Cistitis hemorragica.
- Tratamiento para la cistitis.
- Remedios contra la cistitis.
Las infecciones de vías urinarias constituyen una causa muy importante de morbilidad con grandes costos; comúnmente son producidas por bacterias gram (-).
¿Qué es infección de vías urinarias?
Es la presencia de bacterias en la orina acompañada de sintomatologia irritativa urinaria y leucocituria (presencia de leucocitos en orina) .-
Infección del tracto urinario: es la respuesta inflamatoria de urotelio a la invasión bacteriana, que usualmente se acompaña de bacteriuria y piuria.
Bacteriuria: es la presencia de bacterias en la orina, la cual está normalmente libre de ellas, e implica que ellas provienen del tracto urinario y no de contaminanates de la piel, vagina, o prepucio. Rara vez las bacterias pueden colonizar el tracto urinario sin causar bacteriuria.
Piuria: es la presencia de leucocitos o glóbulos blancos en la orina y generalmente indica una respuesta inflamatoria del urotelio a invasión bacteriana. Bacteriuria sin piuria indica colonización más que infección. Piuria sin bacteriuria implica la evaluación en busca de tuberculosis, cálculos o cáncer.
No complicada: es un término usado para describir una infección en un paciente sano con una estructura y función normal del tracto urinario. La mayoría de estos pacientes son mujeres con cistitis bacteriana aisladas o recurrentes o pielonefritis aguda en la cual los patógenos infectantes son usualmente susceptibles a o erradicadas por un corto y barato tratamiento microbiano oral.
Complicada: describe una infección en un paciente que está comprometido y/o tiene un tracto urinario con una estructura o función anormal que aumentaría la posibilidad a adquirir una infección y/o reducir la eficacia de la terapia. Las infecciones son frecuentemente causadas por bacterias con una virulencia aumentada y son resistentes a muchos antimicrobianos. La mayoría de las infecciones en los hombres son complicadas.
Infecciones recurrentes (recidivantes): son debidas ya sea a reinfección o persistencia bacteriana. Más del 95% de las infecciones recidivantes en mujeres son reinfecciones.
Reinfección: es una infección recurrente con diferentes bacterias provenientes del exterior del tracto urinario. Cada infección es un nuevo evento; la orina no debe mostrar algún crecimiento después de la infección previa.
Persistencia bacteriana: se refiere a una IVU recurrente causada por la misma bacteriana desde un foco que está dentro del tracto urinario, como un cálculo infectado o desde la próstata. El término recaída o reincidencia es un término frecuentemente usado como similar.

Infecciones no resueltas: indica que la terapia inicial ha sido inadecuada.
- Primoinfeccion, significa que es la primera vez que una persona tiene infección de vías urinarias.
- Infecciones recidivantes, pueden ser causadas por:
- Por un tratamiento inadecuado
- Dosis inadecuada
- Medicamento inadecuado, por tiempo y con dosis inadecuada.
- Que el Paciente no se tome la medicina
- Nueva infección.
Clasificación según la Urología de Campbell 8va Ed.:
(1) infecciones aisladas.
(2) infecciones no resueltas.
(3) IVU recurrente que son reinfecciones.
(4) infecciones recurrentes que resultan por persistencia bacteriana.
El doctor menciona que desde su experiencia las infecciones son recidivantes ya sea porque el paciente lo primero que hace es automedicarse, no sabe que medicamentos puede tomar, usa por ejemplo penicilinas por un periodo muy corto, en dosis inadecuada, entonces al mes vuelve el mismo cuadro. Por ende al ver un paciente se pregunta si es la primer vez del cuadro, cuántas veces lo ha tenido, por qué lo ha tenido o si se ha curado y ha vuelto ha tener una infección que puede ser con la misma bacteria o con una bacteria diferente.
Las bacterias más comunes causantes de IVU son:
1ª causa: E. coli (en el 80% a 90% de los casos)
2ª causa: Proteus
3ª causa: Kleibsella
4ª causa: Pseudomona
5ª causa: Enterobacter
Según sexo: es más frecuente en las mujeres que en los hombres en una relación de 10:1, se debe a:
- La distribución de los genitales femeninos: la cercanía a la región perineal y perianal en la mujer. Las mujeres tienen la vagina (que es potencialmente contaminada, lo que es normal) a una distancia de 2 cm. de la región perianal: se han encontrado que E. coli marcadas con radiocarbonos radiactivos puestas para experimento en la vagina o en la región perianal aparecen dentro de la vejiga; las bacterias pueden migrar.
- La cortedad de la uretra femenina es bien importante: la uretra femenina es de apenas 3.5 cm. de largo y 1.2 cm. de ancho, entonces no colapsa bien. Además la uretra desemboca en el introito vaginal, donde la contaminación que puede pasar a la vagina o en la región perianal entran también a la uretra.
- Aparecimiento temprano de las relaciones sexuales (14 a 15 años). Las relaciones sexuales no generan una infección de vías urinarias pero sí mantienen una infección de vías urinarias, son de comorbilidad. El movimiento del pene en la vagina puede hacer que bacterias entren a la uretra.
Hombres jóvenes rara vez padecen de IVU, hay que buscarle alguna anormalidad. Sin embargo jóvenes entre 20 y 40 años es lo más común. Urólogos ven más próstata, cálculos e IVUs. Como la mayoría de las infecciones son ascendentes se deben revisar los genitales cuando hablan, haya, sientan o les consulten por infección de vías urinarias especialmente si está repitiendo sintomatología, podría tener un ectoprión de la mucosa, vaginitis (Tricomonas vaginalis) o unas relaciones sexuales inadecuada. Como corolario siempre se deben tener los genitales limpios por ser parte de la prevención de la infección.
Según la distribución o la vía de entrada de la infección puede ser:
- Infección ascendente: 80 al 90% de los casos, la infección empieza abajo y se dirige de forma ascendente a los riñones así: genitales, meato, uretra, vejiga, uréteres, riñón. Es más común en mujeres.
- Vía hematógena: segunda vía de distribución, una infección de oídos o garganta podría propagarse al riñón, próstata en hombres. Es menos frecuente, los gérmenes que invaden esta vía son destruidos por los mecanismos de defensa pero si sobreviven a estos pueden ser potencialmente infecciosos.
- Vía linfática.
Según el germen infectante las IVUs se clasifican en:
- IVU especificas, con solo observar genitales durante el examen físico sabe que bacteria tiene (pueden ser de transmisión sexual), e.g. el cuadro de gonorrea es clásico, clamidias, hongos, tricomonas y virales, sífilis es raro.
- IVU inespecífica o no especifica, producen una serie de síntomas pero no se sabe que bacteria tiene.
Según el nivel anatómico de la infección:
- Infección de vías urinarias altas: riñones y uréteres.
- Infección de vías urinarias bajas: vejiga, uretra y/o próstata.
La gran mayoría de pacientes tienen síntomas que se denominan irritativos: dolor (disuria), ardor, frecuencia, urgencia, malestar general, decaimiento, postración, fiebre y dolor lumbar. Síntomas irritativos y dolor lumbar es patognomónico de pielonefritis: una infección que inicia siendo baja, mal tratada, asciende y aparecen dolores lumbares severos que se caracterizan por dolor al movimiento, fiebre, decaimiento, postración, disuria, frecuencia urinaria, palpación en el espacio costoilíaco. La pielonefritis, bacterias en el parénquima renal haciendo microabscesos, son graves, muy dolorosas y con consecuencias graves a largo plazo, a 15 a 20 años es la primera causa de destrucción de los riñones y pacientes que necesitan transplante renal.
Lo que conocemos como "mal de orín" generalmente es un proceso infeccioso; el orinar no arde a menos que tenga un problema inflamatorio y sobreagregado un problema infeccioso. Arde por la cantidad de orina con la cantidad de sal, el sodio se excreta en grandes cantidades, y entre más concentrada más concreciones de ácido úrico, fosfato, calcio y sodio, entonces cuando hay una lesión ya sea en la uretra o en su cuello al pasar la orina arde y entre más concentrada arde más ya que el sodio concentrado lastima las paredes de la uretra. Es por eso que decimos que tenemos que tomar bastante agua, para diluir la sal y así sentir menos las molestias.
Síntomas irritativos
Frecuencia
Nicturia
Disuria (si al inicio indica patología uretral, si al final indica patología vesical)
Síntomas obstructivos
Disminución del chorro (de su fuerza)
Vacilación ("hesitancy")
Intermitencia
Goteo postmiccional
Pujo o utilización de musculatura abdominal al orinar
Tipos de incontinencia
Incontinencia continua
Incontinencia de stress (al toser, ejercicio)
Incontinencia urgencia
Incontinencia paradójica
Según la gravedad de la infección las IVUs pueden ser:
- No complicada = síntomas leves a moderados, irritativos, transitorios, de poca duración, sin fiebre, sin decaimiento, sin postración, sin ascender hacia los riñones.
- Complicada = si hay fiebre, se siente mal (decaimiento), postración (no va a trabajar), se acuesta, tiene hematuria o disuria. Toda infección que va hacia los riñones es grave. El tratamiento de una u otra es diferente al igual que la gravedad para el paciente
Se hace a través de:
- Historia clínica
- Examen físico
- Examen general de orina
- Cultivo
En la historia clínica es importante que preguntemos: ¿desde cuándo?, ¿cuántas veces ha padecido de infección?, ¿tiene relaciones sexuales?, ¿con qué frecuencia?, ¿con qué intensidad o entusiasmo (término denominado violencia)?, ¿uso de alcohol?; como el alcohol es un depresor del SNC la sensibilidad se pierde y con frecuencia algunas parejas especialmente jóvenes tienen relaciones sexuales con más entusiasmo, duran más y el roce del pene con la vagina y la uretra provoca síntomas irritativos importantes, lo que antes se conocía como cistitis de luna de miel.
También preguntar uso de talcos, perfumes, cremas, uso de ropa interior ajustadas (licra), son factores que coadyuva a la aparición de IVU. Hay que clasificar la IVU: ¿dónde está localizada?, ¿por qué pasó?, ¿es grave?, ¿no es grave?, ¿es recidivante?, ¿se tomó la medicina?, ¿por qué no se la tomó?, ¿qué pasó?, ¿reacciones adversas al medicamento? (e.g. nitrofurantoína da molestias estomacales). ¡No sólo dejen garamicina!.
¿Cómo saber si un paciente tiene infección en uretra o ya llegó a vejiga?
Se queja de disuria: ¿cuándo le arde o duele cuando empieza o cuando termina?
Si esta es inicial = es en uretra
Si es terminal = es en vejiga
En el examen físico es importante revisar la uretra, realizar extracción de uretra; e.g pacientes mujeres jóvenes que se quejan de ardor al orinar, les dejan garamicina (que para el caso de nada sirve) y al realizar la extracción de la uretra se encuentra una gota de pus, eso es gonorrea hasta no demostrar lo contrario. Es obligatorio examinar genitales: si se le explica al o la paciente por qué tiene que hacerlo no se resiste; se examina porque es ahí donde empiezan las IVUs.
Se debe examinar la vagina, preguntar por problemas de vaginitis, si tienen ginecólogo y si las ve; gran número de veces son problemas de vaginitis que deben ser reconocidos con la experiencia y con la clínica porque generalmente les arde y no saben explicar si es al orinar, sólo les arde abajo, entonces hay que tener bastante clínica, examinar y preguntar para distinguir si se trata de una disuria intrínseca, cuando es propia de lesiones de la vía urinaria, y de una disuria extrínseca, cuando arde pero no por lesiones de vía urinaria sino por lesiones de los genitales, cuando pasa la orina les arde pero no puede identificar dónde les arde.
En el examen general de orina es necesario tomar en cuanta lo siguiente:
- Extracción a chorro de la muestra de orina
Preferentemente la mejor muestra es la de la mañana, porque es la orina que tiene por toda la noche la vejiga, es una muestra fidedigna, en caso de recolectarla muy temprano lo más recomendable es guardarla en la refrigerador a 4°C para que se conserve porque las características no cambian o cambian muy poco, pero si dejan la orina afuera (temperatura ambiente) por más de 40 minutos las características de la orina cambian (he ahí la importancia de llevar la muestra lo mas pronto posible al laboratorio de preferencia inmediatamente): el pH aumenta, se hace más alcalina, el número de bacterias aumenta, los leucocitos se lisan, la densidad de la orina cambia y si es un buen laboratorista va a encuentrar una condición de orina que no es la del paciente. El examen de orina debe ser elaborado no más de una hora después de ser emitido, de preferencia inmediatamente después de ser emitido.-
Colección de la muestra: la mujer hay que explicar que debe sentarse en una silla o baño con una mano abrirse los labios mayores y con la otra tomar el frasco con que va a tomar la muestra, previamente debe lavarse de adelante hacia atrás (las mujeres siempre deben lavarse o limpiarse de adelante hacia atrás nunca de atrás hacia delante porque las bacterias las llevaría hacia la vagina o la uretra), luego dejar que escape la primera parte de la orina, además esta es la parte que está más concentrada y tiene más cosas que se asientan durante la noche, y cuando sientan que van a la mitad tomen la muestra, no la contaminen con nada, cierre el frasco y la lleva al laboratorio. Se llama chorro espontáneo a orinar y poner el frasco. El 99.99% de las veces se toma por este método, pero es el 100% de las veces la peor forma de tomarla. La mejor forma de tomar la orina es a través punción suprapúbica.
- Extracción de orina por punción suprapúbica:
En El Salvador nadie la hace. Desventajas: es necesario saber cómo hacerlo (riesgo de perforación de visceras), saber por qué está indicada. Con jeringa esteril bajo asepsia-antisepsia se toca dónde está ubicada la vejiga y se punciona y se saca 10cc. Es tan específica que con una sola bacteria que se encuentre es patognomónico de una infección.
La desventaja con la muestra a chorro espontáneo es que arrastra bacterias en su camino, pasa a través de los genitales y por las piernas, por eso es el peor método de recolección.
-Extracción de orina con sonda estéril:
Es otra buena forma de realizar el examen de orina; tampoco nadie la hace porque la de chorro es más fácil, es por eso que la prefieren, además del gasto que genera el uso de sonda y equipo.
La toma de muestra con sonda y con punción suprapúbica se realiza especialmente en aquellos pacientes que recidivan o para descartar problemas genitales. De las tres formas la peor es la de chorro, le sigue el cateterismo estéril y la mejor forma es la punción suprapúbica; se practica chorro espontáneo por lo económico y lo fácil que es, por ende debemos dar las indicaciones necesarias para que la muestra nos revele los datos necesarios.-
Siempre junto con el examen general de orina debemos de mandar un cultivo; el examen de orina proporciona excelente información pero el cultivo sirve para saber qué bacteria está infectando, la cantidad de bacterias, la sensibilidad de la bacteria (a qué antibiótico o antiséptico es sensible) o su resistencia, pero los médicos generalmente les mandan un cultivo pero no un examen general de orina (EGO), este da más información que el cultivo pero se debe saber interpretar:
Cualitativa= se realiza con una tira reactiva (es un indicador). Se evalúa: color, olor y aspecto (e.g. turbio +, ++ ó 4+ si es pus) de orina, la presencia de sustancias como bilirrubina (hepatitis, si la colocan observen los ojos y ordenen bilirrubinas en sangre), cuerpos cetónicos (diabéticos), glucosa (diabéticos), estas tres deben normalmente estar negativas. Todos los humanos expulsamos nitratos en orina pero en la presencia de bacterias lo nitratos se convierten en nitritos y pueden ser medidos (le ponen nitritos positivos) y eso da idea de que hay infección; nitritos positivos acompañado de orina turbia, olor fétido, ardor al orinar nos indica la presencia de infección.
Cuantitativa= es la parte que ve el laboratorista con el microscopio. Si además en el caso anterior encontramos leucocituria (presencia de leucocitos en la orina que es normal hasta 10 leucocitos por campo) de 100 leucocitos por campo esto nos indica proceso inflamatorio, infeccioso o ambos. Aclaremos de donde vienen los leucocitos: los leucocitos se encuentran en todas las membranas, son neutrófilos que recurren donde hay procesos inflamatorios e infecciosos a la defensa del organismo. Son producidos en la mucosa vesical y hasta cierto punto es normal pero si llega una bacteria la mucosa vesical empieza a producir para defenderse de la lesión y como se descaman aparecen en la orina, son indicativos de infección, está produciendo bastantes porque se está defendiendo de la lesión. Puede encontrar cilindros en pielonefritis.
Por ejemplo: bacterias abundantes, le arde y duele un poco al orinar, antecedentes de otra infección, malestar general, orina turbia, examen general de orina con nitritos (+), fétida, 50 leucocitos por campo. Mandan un cultivo y regresa positiva para E. coli más de 100,000 unidades de bacteria /mm3 y con sensibilidad a nitrofurantoía, quinolonas, penicilinas, etc.
Depende del tipo de bacteria, si es complicada, primoinfección, si es recidivante (señora que le da cistitis severas 5 ó más veces al año), si es transitoria, si fiebre, postración, hematuria (antibióticos más fuertes). Se puede dar nitrofurantoína hasta un año: pacientes que tienen 5 años de sufrir infecciones y no se curan. En transitorias se deja nitrofurantoína por corto tiempo, quinolonas e.g. ciprofloxacina 500mg. c/12 h x 3v en transitorias y sin síntomas importantes, no complicada.
En general den medicamentos que sean bactericidas y los bacteriostaticos, antibioticos y antisépticos.
- El antibiótico: se toma, se absorbe, pasa a la sangre, y su efecto es sistemico.

- Antiséptico: activo sólo en vías urinarias o en heces, se toma, se absorbe y se elimina (es aquí donde ejerce su acción local, no sistémica.
El medicamento a escoger debe reunir ciertas características: buen medicamento, efectivo, no tan caro (barato), no tenga reacción cruzada con otros medicamentos, cree poca resistencia y que pueda darse por largo tiempo.
Los antibióticos y antisépticos (ATS) más recomendados son:
- Quinolonas:
- Ciprofloxacina 500mg c/12h x 5dias si es leve, x 7-8 días si es moderado y si es severo 10 días o más
- Norfloxacina 400mg c/ 12 h idem
- Ofloxacina 400mg (Floxstat)
- Levofloxacina
- Trimetropin-sulfametoxazol (Bactrim o Septram): las sulfas tienen excelente acción contra bacterias urinarias, son asociación de dos drogas. Forte: 800 mg. sulfametoxazol y 160 mg. trimetroprim c/ 12 hrs x 7dias si es leve, 14 diassi es moderado y 20 dias si es severo.
- Nitrofurantoína (Uvamín) (ATS) 100 mg. mañana y tarde, es efectivo pero suave y lento. Si tiene fiebre, escalofrríos, ardor no den uvamín por ser suave y lento, de ciproxina y cefalosporina y luego uvamín. Se da a crónicas repetitivas 100 mg. 2v/d por largo tiempo 3 meses, un año. Se pueden dejar por largo tiempo; sólo en la noche cuando ya ha pasado la infección para mantener dosis pequeñas, y en la noche porque se excreta por VU y la orina se mantiene depositada toda la noche en la vejiga y ejerce su acción local por contacto.
- Acido mandélico o mandelato de metenamina (ATS) por largo tiempo es un acido también (Hiprex) 1 gr. c/12 h x 10 d, 20 d, 3 meses, 1 año.
- Penicilina-cefalosporinas poco se usada en vías urinarias porque pronto dan resistencia, se cruzan con otros antibióticos, caras, bastante alergia, por corto tiempo. E.g. cefadroxilo. También tetraciclina
- Aminoglucosidos casi no se usa, se recomienda en problemas sépticos importantes, urosepsis, se deja aminoglicósidos. E.g. gentamicina, pero pregunte primero cómo está el riñón, no se debe de dar en pielonefritis, pueden ponerle ceftriaxona (Rocephin) u otras cefalosporinas. No se receta gentamicina en pacientes con pielonefritis severa, va a terminar de destruir al riñon. Tampoco en pacientes con pielonefritis se deja nitrofurantoína, es muy suave, denle ceftriaxona u otro antibiótico fuerte.
Si está repitiendo infecciones mándenle un pielograma para reconocer o buscar una anomalía en la anatomía estructural, congénita o cálculos, especialmente si es bien tratada y bien examinada. Pregunte si uretra permeable, estrechez de la uretra, hace fuerza para orinar, orina con dificultad, se le escapa la orina, asocien con otras enfermedades, pueden hacer interconsulta con urólogo para realizar una cistoscopía o que le revisen la uretra. Hay muchas cosas que hacen persistir las IVUs.
En caso de que el pH de la orina sea alcalino (generalmente por Proteus), en la que la orina huele acernada, a castaña, tenemos que acidificar la orina, se da 500 mg. de vitamina C todos los días. Orinas ácidas mejor actividad de antibióticos, orinas alcalinas menos actividad de antibióticos. El pH normal de la orina es de 5 a 7. Si no se acidifica la actividad antibacteriana va a ser menor. Hay que acidificar si es muy alcalina.